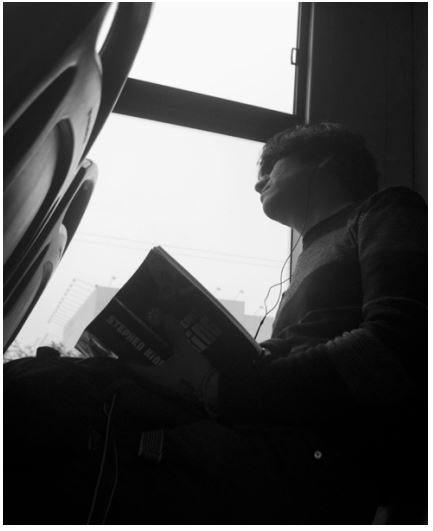El joven adolescente se sentía listo. Había leído El Quijote doce veces, a los del Bum latinoamericano los conocía al punto de llamar Gabo al señor García Márquez y Marito, bueno, ya saben a quién. Ha visto, por si acaso, decenas de adaptaciones cinematográficas de novelas exitosas y estudiado, con minuciosidad, a escritores que revelan los secretos del oficio como lo hizo Rilke o Kafka. Los decálogos los reza cada noche y los antidecálogos, por la mañana. Así que esa mañana de domingo, el adolescente pudo, finalmente, llamarse a sí mismo El escritor. Encendió su Mac y luchó por horas para escribir el relato que cambiaría el eje de la literatura universal, pero resultó más difícil de lo que imaginaba. Llegó a la conclusión más evidente de todas: escribirá sobre su propia vida, tal vez la relación conflictiva que tuvo con su padre o los dilemas sexuales que le produjo la relación con su madre. Se encerró durante dos semanas. Evadió amigos y distracciones para finalizar su —seguro estaba— famosa novela: La intrincada y trascendente vida de un humilde servidor. La llevó a las mayores editoriales y esperó con paciencia alguna respuesta. Pasó el invierno, la primavera y el verano. Ninguna respuesta. Algo desalentado, decidió consultar en los diarios de sus más admirados autores sobre fórmulas para obtener el éxito. Tras comprobar que había seguido cada indicación al pie de la letra, se hundió en una gran depresión y así, con profundas ojeras, barba crecida y cabello desordenado, caminó por las calles de Lima hasta que, por esas cosas de la vida, descubrió un centro cultural en el cual, viva el azar, se presentaba la más reciente novela de uno de los dioses del olimpo literario peruano. El editor elogiaba con entusiasmo tanto al autor como a la novela. El escritor veía al novelista eximio con admiración, como el náufrago sabedor de la maravilla que significaría alcanzar la orilla. Cuando se aproximó para que le autografíe el libro, no pudo evitar presentarse como El escritor y consultarle, con una pizca de timidez, cómo logró que una editorial lo publique. El conspicuo novelista le dijo: primero hazte un nombre. Hoy nadie invierte en un desconocido. ¿Y cómo logro eso?, retrucó. Hombre, le dijo con voz almibarada de vino, hoy solo se hacen famosos en la tele. Le pareció ingenioso, creativo, cierto y, sobre todo, posible. Dirigió sus pasos a casa, se bañó, afeitó, cortó cabellos y, manuscrito en mano, se dirigió a un canal de televisión. Tocó la puerta tres veces y tres veces le dijeron: ahorita no, joven, vuelva otro día. Hasta que se le abrieron las puertas. Oiga, usted, le dijeron, mientras aspiraba angustiado de un pitillo mal armado, es escritor o algo así, ¿cierto? Asintió. Venga, pues, que necesitan a alguien como usted. Sacudió los hombros, arregló el cuello y apuró el paso hinchando el pecho. No, no, escritores de telenovelas, rugió un directivo, ¡guionistas! Escribir una historia es escribir una historia, pontificó del modo más circular El escritor. Pero usted qué sabe de telenovelas, no es lo mismo un libro que la tele, hijito. Pues deme una computadora y le aseguro que en una hora tendrá el capítulo más lacrimógeno que pueda imaginar. Un poco sombrío le pareció ese primer capítulo al directivo, pues la idea de que la novela inicie con un muerto que debe bajar a los infiernos guiado por la mujer que amó, no era como para un medio día. Así que la aderezó un poco y, en vez de que viaje al infierno, es mejor que sea de provincia y baje a la capital; en vez de amor perdido, la conociera al llegar y que, de puro buen corazón, ella lo llevara a conocer las bondades de Lima y allí se enamoraren. Concedió. Pero fue irreductible en cambiarle el nombre: Beatriz. En poco tiempo entendió lo que era escribir telenovelas de éxito, al punto que anunciaban: Helena, una mujer infiel. Una historia de Ciro Páramo, seudónimo que eligió para no olvidar que esto es solo temporal, el camino para ser El escritor.
La fama que había alcanzado al construir intrincadas historias de amor, lo llevaron a la pantalla grande, al teatro, a entrevistas en diarios, revistas y radio. Su nombre era sinónimo de conmoción y sensibilidad. Pasaron años y Ciro Páramo era una celebridad, los noticieros, entre catástrofes, corrupción, asesinatos, se hacían de un tiempo para proponer razonamientos especulativos sobre cómo deberían terminar algunas de sus historias. Era feliz.
Finalmente, dejó de alquilar un departamento, lindo, no me mal entiendas, para mudarse a una casa bonita que compraba con muchos sacrificios. En ese proceso de mudanza descubrió, en uno de los cajones de su escritorio, La intrincada y trascendente vida de un humilde servidor, la abrió y leyó con ternura el inicio. Sonrió. Estiró el brazo y la dejó caer sobre la basura, diciendo: ya para qué.
Postdata
Luego la recogió, pues nadie sabe para quién trabaja.