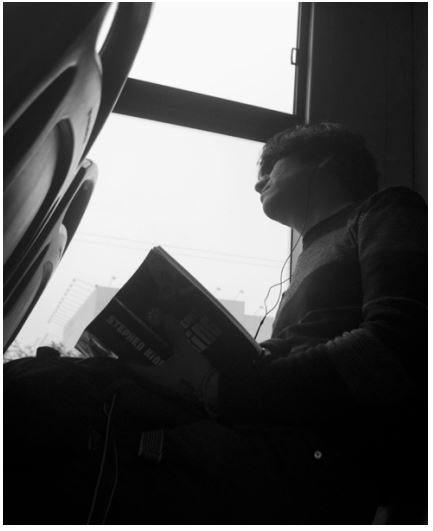Una vez que conseguimos lugar para vivir, María tomó la decisión de criar animales. Recuerdo que al principio estaba confundida. Lo único claro era que quería mamíferos. Me decía que los humanos los preferimos porque somos sus semejantes.
—¿Quién logra empatía con los peces? —me preguntó una vez. —¿Por qué crees que los monstruos de las películas tienen apariencia de insecto o reptil? —me preguntó otra.
Tras pensarlo un poco, María eligió unos roedores medianos. Nos dirigimos a un criadero a las afueras de Queens llevando dos jaulas y compramos una parejita. Recuerdo que invertimos casi un mes de renta, sin contar el pago por la jaula de tres pisos, las provisiones de comida balanceada, el agua embotellada y otros.
Una cosa me dio alivio: María quería que los roedores se reprodujeran y que obtuviéramos réditos con la venta de los gazapos.
Vivíamos a cuarenta minutos del Midtown, en un barrio latino. El departamento nos lo rentó un árabe que no quería mascotas en su propiedad, pero por una oferta mayor toleró a las chinchillas. El macho era gris y tenía unos ojos intensos y aceitosos. La hembra, blanca, era significativamente más voluminosa y tupida.
Las chinchillas dormían todo el día. A veces, la hembra se tumbaba sobre el macho. Yo creía que lo aplastaría por su tremendo volumen pero así se calentaban. Nunca se peleaban. Por eso, María me pedía que aprendiera de esos animales.
—No es natural que el macho le pegue a la hembra—me dijo una vez.
María enseñaba español en Manhattan. En Perú, yo quise ser ingeniero, pero por alcohólico jalé cursos y me expulsaron de la Católica. Así que en Estados Unidos tuve que trabajar como ayudante de cocina en una fonda mexicana y, por las noches, como taxista pirata. Después de la jornada laboral, alimentábamos a los roedores. Luego tirábamos en la ducha y fumábamos tabaco escuchando vinilos.
Por el trabajo, los días de semana tomábamos solo una o dos botellas de vino. Pero los fines de semana ya no era necesario limitarse.
En verano, íbamos a Central Park. Alquilábamos bicicletas o un bote de remos. Observábamos las aves con unos binoculares de plástico. Luego nos echábamos al pasto a leer revistas faranduleras y a tomar el sol. En la noche, nos dirigíamos a un bar de Jackson Heights a tomar cerveza y bailar música latina. Los domingos, descansábamos la resaca hasta la una de la tarde. Luego, yo limpiaba el apartamento y ella se dedicaba al cuidado de sus animales.
María no sobrevivió para ver la primera camada de gazapos. Murió en un accidente de coche cuando retornábamos de una fiesta peruana en Long Island. Nos estrellamos contra un árbol en una zona boscosa. El cuerpo de ella salió despedido, su cabeza se estrelló contra el pavimento y se partió. En el accidente también perdí a mi hijo, ya que María estaba embarazada.
Ordené que cremaran los cuerpos. No quería que nadie viese a María luciendo una mascarilla de yeso pintada de rosado. Menos quise gastar en una inútil tumba. Me entregaron las cenizas en un cofrecito que coloqué junto a la televisión a colores.
Los de la funeraria se negaron a poner el nombre de mi hijo en la caja porque, al no haber nacido, legalmente no existía.
Traté de llevar la muerte de María como una persona madura. Pensé en un momento dar las chinchillas en adopción pero por razones sentimentales descarté la idea. No era difícil su cuidado. Habíamos instalado accesorios en la jaula, puentes colgantes, túneles, ruedas
de ejercicio, incluso un gracioso tobogán. Así que dentro tenían lo que necesitaban. Pero lo incómodo era la higiene. Como todos los roedores, las chinchillas defecan todo el tiempo y yo debía limpiar la jaula cada dos días porque la mierda se acumulaba. Los fines de semana me era imperativa una limpieza profunda. Sacaba la jaula a la yarda trasera para lavarla con agua a presión. Allí, con una escobilla raspaba la mierda. A veces, sin embargo, quedaban restos en las esquinitas y debía emplear mis uñas para remover el excremento.
Las chinchillas tienen fobia al agua. Así que, por naturaleza, para su higiene, usan ceniza volcánica. Se revuelcan sobre ella de una manera graciosa, parece que tuvieran un ataque de epilepsia o algo por el estilo.
Poseen la piel más fina del mundo, la cual es tan tupida que ningún parásito soporta vivir en ella. Por lo mismo, su pelaje es muy cotizado. Usar un abrigo o bufanda de chinchilla es un lujo propio de las estrellas de Hollywood o los capos del crimen organizado. En mi país, de donde provienen, hace décadas que se extinguieron por la depredación. En Estados Unidos, más bien, son mascotas bastante populares.
Me busqué una querida para superar el aburrimiento. Se llamaba Amanda y trabajaba en una tienda de 99 centavos en Elmhurst. La conocí en un lounge del Alto Manhattan, una noche en que celebraban el aniversario de su país. Aquella vez nos la pasamos bailando tex-mex. Luego la invité a mi cuarto.
—¿Qué es ese olor? —me preguntó al llegar.
—Son mis mascotas —le dije. —Qué cosas más horribles. ¿Por qué las crías?
—Eran de mi mujer.
—¿Y ella dónde está?
—Está allí —le dije y le señalé la urna.
Amanda la abrió. Echó un vistazo. Después, se dio media vuelta y la besé en la boca.
A la mañana siguiente, antes de irse, me dijo:
—Oye, inca, pos para la próxima limpia tu casa, pues.
No me había percatado del olor de la jaula. Se sentía cargado, como a bebé con pañales sucios.
Revisando un álbum de fotos, Amanda me preguntó:
—¿Y cómo comenzó lo de ustedes?
—Ambos salíamos de relaciones fracasadas. Mi ex se había marchado con su jefe, un hombre con más dinero y mejor dotado. Lo sé porque se atrevió a enviarme una foto con la verga de su jefe en la boca. Y, sí, el tipo era un aventajado. ¡Qué puedo decirte!
—¿Y María?
—Pues tuvo una relación de años con un primo. Parece que todo iba de maravilla hasta que el primo se metió a la coca y empezó a pegarle.
Cuando le pregunté a Amanda por su pasado, me cambió de tema.
María tenía dos cicatrices. Una en la frente, la otra en la mejilla. Nunca le pregunté qué le pasó pero sospechaba que su primo tenía algo que ver. Era profesora de letras y por ese trabajo obtuvo una beca para venirse a este país de mierda. Recuerdo que estábamos juntos cuando recibió la noticia. Ella saltó y festejó como una adolescente. Luego fuimos a una discoteca de la Plaza San Martín. Allí, nos emborrachamos con pisco y terminamos peleando. Al final, le dejé un seno adolorido por una patada.
Al mes siguiente, a pesar de ciertas diferencias, nos casamos.
Una mañana, después de tres días de borrachera, encontré a la chinchilla hembra muerta. Una pata se le había quedado atrapada en la rueda de ejercicios. Como ya estaba tiesa y apestaba la tiré a la basura. Estaba preñada. Eso me había preocupado puesto que imaginé debía ofrecerle cuidados especiales.
Supongo que el macho debió pasarla mal. Por lo poco que sé las chinchillas tienen una pareja de por vida. No pasa como con nosotros, que somos capaces de reemplazar las cosas, la familia, los amigos, las mujeres. Pues bien, para contrarrestar el desánimo del machito lo mantenía fuera de la jaula, dejaba que jugueteara por el apartamento. No me molestaba si dejaba sus heces por aquí o por allá. Yo las limpiaba sin chistar. Lo acariciaba mirando la tele por la madrugada. Incluso me acompañaba a beber y a jalar coca. A veces, se quedaba dormido sobre mis piernas. Pero por consejo de Amanda dejé de hacerlo.
—Calienta demasiado —me dijo— . ¿Acaso no sabes que si subes la temperatura de tus genitales un grado puedes quedar infértil? —No sabía. ¿Y cómo sabes eso, Amanda?
—Lo leí en una revista en el consultorio del ginecólogo. En esa época, Amanda hablaba sobre ser madre:
—Mi plan es tener un hijo antes de los treinta —dijo—. No me importa con quién. No quiero que se me pase el tren. Yo le dije que no se desesperara, que ya encontraría un hombre a su medida. Uno que no la tuviera de sobresalto en sobresalto.
Otro día, Amanda me preguntó:
—¿Por qué no te casas de nuevo?
—No quiero —le dije—. Solo quiero avanzar en la vida. Establecerme.
Charlábamos de estas cosas, o bien en mi apartamento o bien en un bar de la Roosevelt.
Mi jefe me echó después de la tercera vez que llegué con aliento a alcohol. No me jodió tanto que me botaran, ya me estaba cansando de esa chamba. Aunque también era cierto que estaba chupando más que nunca. Los lunes eran los peores días. Amanecía débil y con escalofríos. Usualmente me deprimía al advertir que había gastado 200 o 300 dólares tomando. En el trabajo, más tarde, desayunaba las sobras que dejaban algunos comensales y tomaba harta agua ya que, por el calor de la cocina, la deshidratación se sentía peor.
Me volví negligente con mi persona. Recuerdo que me salieron hongos en los pies, los genitales y las axilas. La cocina se quedaba sucia por días, lo mismo que el baño y la jaula del macho. Aparecieron cucarachas y ratones. Y es que a veces dejaba restos de pizza debajo de la cama. En el refrigerador, solo había unas chatas de vodka Georgy a medio beber y un pote de melcocha.
A veces, la chinchilla macho se pasaba días sin comer y sin agua fresca. Como lo dejaba suelto, el animalito echaba mano de insectos y de residuos de comida. Una vez, la ceniza volcánica se terminó y no me di tiempo de adquirir una nueva bolsa. El machito se puso incómodo. Quise calmarlo echándole talco para pies Gold Bond: no sirvió. También usé tierra de jardín, pero nada. Probé asimismo con las cenizas de mi mujer. Tomé una cuchara sopera y vertí un poco de lo que queda de ella sobre el cuerpo del roedor pero tampoco funcionó.
Cuando el marido de Amanda salió de la prisión de Rikers Island, ella volvió con él. La muy malagradecida no me anunció nada. Solo me dejó una tarjeta de cumpleaños con la foto de dos chihuahuas y la siguiente nota:
Debo decirte que no volveré a verte. Mi marido cumplió su condena y me pidió que volvamos. Parece que ha cambiado así que le di una oportunidad. Adentro, aprendió carpintería y ya consiguió un empleo. Pero tú no te pongas triste, Baby. Piensa en lo importante. No desaproveches ese trabajo que te ofrecieron en la Península del Labrador. Sé que lo lograrás. Un beso. Amanda.
Me enteré en las calles de que, después de entrar a los Estados Unidos cruzando la frontera a pie, Amanda se casó con ese hombre. El tipo era uno de esos blancos provincianos sin educación, de aquellos que llaman “mierda blanca”. También era un truhán de poca monta que falsificaba documentos de inmigración y al que arrestaron por robar en un dely con un revólver.
Recibí la carta de un paisano desde la Península del Labrador:
Mi jefe acaba de decirme que hay un puesto para ti en la curtiembre. No es un trabajo muy limpio que digamos pero es perfecto para empezar aquí en Canadá. Espero que te decidas, cholo. Si quieres, puedes quedarte en mi apartamento hasta que encuentres un lugar.
Era lo que necesitaba, un nuevo rumbo en la vida. La carta llegó justo a tiempo. Para ese momento apenas trabajaba. Ciertas noches hacía algunas rondas en mi taxi. Me iba al aeropuerto Kennedy a conseguir clientes. Con eso juntaba para comer, chupar y drogarme. A veces, para olvidarme de mis mujeres, me levantaba putas en la avenida Roosevelt.
Cuando tenía insomnio, veía la tele tomando vodka, ponía al roedor en mi regazo y lo acariciaba. Recuerdo que le puse un nombre nuevo, no me gustaba el anterior, el que le escogió María. Llegué a tratar al machito como a una persona. Incluso le hablaba y asumía que tenía sentimientos.
Mi último día en Nueva York, desmonté la jaula. Luego coloqué las partes en el basurero del callejón de al lado. También saqué las botellas acumuladas dentro de una bolsa transparente. Afuera, un vecino me miró con una sonrisa pícara cuando me vio colocarla en el reciclaje. Coloqué mi equipaje en la maletera. Guardé al machito en una jaula portátil y partimos hacia el norte. Cuando llegué a una zona boscosa, me estacioné y me introduje en la vegetación. Tomé las cenizas de mi mujer y las esparcí entre los árboles diciendo una plegaria. Luego, liberé al roedor y este corrió un poquito pero se detuvo y dio media vuelta. No sabría decir si tenía conciencia de lo que pasaría.
El hecho es que subí a mi auto y continué mi camino.